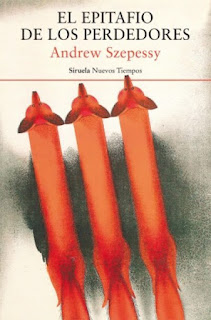La semana pasada, Javier Hernández Fernández, crítico literario especializado en poesía, y poeta él mismo, tuvo a bien desmenuzar una reseña lamentable de una "lectora voraz y apasionada", según las propias palabras de la articulista, en el cuadernillo cultural El perseguidor, del periódico local El Diario de Avisos, de hace dos años justos. La reseñadora, cuyo nombre omito por no ser una persona que se prodigue en estas tareas encomiásticas, perpetró una reseña basándose, al parecer, en la contraportada del libro y en unas cartas privadas del autor del poemario, Antonio Arroyo Silva, con el conocido crítico literario Jorge Rodríguez Padrón. Como colofón, admitía que carecía "de la formación necesaria para el ejercicio de la crítica literaria" pero que compartía la opinión de Rodríguez Padrón de que el poemario de marras era un libro de "verdadera madurez poética".
Como ya escribí entonces, la culpa de que en su momento se publicara este desatino no es atribuible al poeta, que como mucho podría ser sospechoso de cómplice o de colaborador necesario, sino de quien estuviera al mando (salvo que estuviera organizado sin jerarquías, digamos democráticamente, que no creo que fuera el caso) del suplemento, que ha permitido que se publicara. Entiendo que, como me ha señalado con cierto desaliento un amigo, sacar semana tras semana este cuadernillo cultural (o el de Prensa Ibérica, o cualquier otro) no es nada fácil, sobre todo en estos tiempos en los que no se paga a (casi) ningún colaborador o colaboradora. Tienen que sobrevivir, como consecuencia, y esto lo digo yo, a base de retales: aportaciones interesadas, viejas glorias jubiladas o amateurs entusiastas con ganas de ver su nombre en algún sitio aparte del recibo de la luz.
Creo, además, aunque parezca contraintuitivo, que estas reseñas ditirámbicas, estos comentarios más que cordiales, no le hacen ningún favor al escritor o escritora cuya obra ha sido objeto del artículo, porque si disfrutaban de algún prestigio, ahora entrarían en el terreno de las suspicacia; y si carecían de él, este tipo de reseñas no los encumbrarán a ningún Parnaso. Quiero pensar que el público lector, a base de continuos desengaños y de un historial de falsas promesas de obras maestras, antes y despueses, hitos literarios y otras denominaciones por el estilo, comienza a discernir el valor de las reseñas o, al menos, a intuir su honradez. Harían bien los/as encargados de estos suplementos culturales en hacerse responsables de lo que permiten que se publique. Llámenlo tamiz, llámenlo filtro, llámenlo sentido del gusto o, al menos, del ridículo.
No obstante, la práctica habitual, como bien saben, sigue siendo el elogio desmesurado y el halago empalagoso en los medios de comunicación: la desfachatez normalizada. Deberíamos preguntarnos, deberíamos comprobar, si el panorama mediático cultural perdería con la desaparición de estas secciones culturales. Si a los editores les ha importado un bledo prescindir de los/as colaboradores valiosos y pagados, y se han quedado con la morralla (con las debidas excepciones) gratis, por qué deberíamos creer que nos están haciendo un favor con dichos cuadernillos.
Es posible, me ha dado por pensar, que nos estemos aferrando a soportes obsoletos y a contenidos que se presumen culturales, pero que tal vez no sean sino un remedo, una pantomima, un simulacro kitsch de lo que podría representar verdadero contenido cultural: "Lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer", frase gramsciana tan sobada en otro contexto, tal vez sea de aplicación aquí. Podría modificarse un poco: "Mientras lo viejo no muera, lo nuevo no puede nacer". Al menos, el nacimiento de una revista (o cualquier otra estructura) a salvo de "amantes apasionados/as de la cultura" y de los mismos autores o autoras, quienes no dudan en calificar sin rubor de malos a los reseñadores que los critican negativamente y de buenos a quienes los alaban. Como podrán suponer, Canarias está llena de magníficos reseñadores/as.
Otro tanto podría decirse, quizá incluso en grado superlativo, de muchos de los programas de pretendido enfoque cultural que asuelan la televisión pública canaria, empeñadas las productoras proveedoras en ofrecer programas que sean "escaparates" o "divulgadores" sin el menor matiz crítico o, al menos, analítico: el talento local, es sabido, florece por doquier: Canarias es un vergel artístico. Por tanto, la satisfacción del público va de suyo (por ser lo único que se espera de él); y la adulación se exhibe con desparpajo, si no con impudicia: un mundo feliz, tal vez, pero que a mí me parece mero "estruendo consuetudinario".
Para pegarse un tiro.
Para rebajar los niveles de cortisol, repito con Giorgio Manganelli, y como respuesta a una recomendación de dos fuentes distintas, he escogido Centuria.
A estas alturas, deberían saber que soy enemigo a muerte de los libros de aforismos, solución tan a mano para autores/as que han sentido la llamada, pero no saben para qué, y más o menos lo mismo de ese género llamado microrrelatos, atractor de lo peor que puede dar la literatura, salvo, tal vez, los libros que narran triángulos amorosos de empleados de banca o los relatos distópicos de zombis contra vampiros o Alien vs. Predator, trasunto de aquellos partidos de solteros contra casados. Sin embargo, en este libro, Manganelli ofrece cien relatos muy cortos, cada uno de página y media, casi dos en algunos casos, y no solo los he soportado sino que me han complacido, y de manera creciente, lo que me lleva a reflexionar sobre la firmeza de mis convicciones y la solidez de mis gustos.
Es curioso observar que hay una gran diferencia en el lenguaje de Manganelli de este Centuria respecto de La ciénaga definitiva, novela publicada póstumamente. Aquí el vocabulario es mucho menos vestido con los ropajes de lo arcaico, además de que las frases y los párrafos son más cortos. El ritmo de lectura es, pues, más rápido y, como digo, la consumación de cada capítulo o "breve novela-río" no se demora más allá de las dos páginas y poco. Es decir, en general, se entienda el sentido mejor o peor, resulta más accesible para el público lector medio.
Por otro lado, Manganelli no duda en adjetivar, constante, metódicamente. Ya saben que periódicamente parece que es síntoma de literariedad, de exquisitez, la prosa pelada, el ofuscamiento en narrar por encima de todo, la atención exclusiva a la trama, el rechazo a la denominada "prosa sonajero". En Centuria, el escritor cuenta, y también adjetiva, y adverbia. Claro que con esa adjetivación inesperada, que guarniciona, adoba y especia a los sustantivos. A veces, de esa forma paradójica que lleva a expansiones de la propia cognición, a la extensión del contenido semántico del sustantivo. Que para eso están los adjetivos, claro, no para decir lo que ya se sabe o ya se ha escrito antes. Lo mismo puede decirse con los adverbios con respecto a los adjetivos, aquellos dejan de ser simples ancilares y metamorfosean a estos. No obstante, no es una prosa campanuda o pretenciosa. Hay un control sobresaliente de las posibilidades del lenguaje (y aquí, claro, traemos a colación al autor de la versión en castellano, Joaquín Jordá).
Un señor que sabe latín, pero ya no griego, pasea por casa y espera una llamada telefónica. En realidad, no sabe qué llamada telefónica espera, ni si se producirá. En el caso de que no se produzca ninguna llamada, ignora lo que eso significa. Espera sin duda llamadas de personas relacionadas, de manera íntima, con su vida. Alguna de esas llamadas le asustan. Sabe que es fácilmente vulnerable y que está dispuesto a pagar un poco de silencio en monedas de sangre. Por motivos que no ha acabado de descifrar, tiene la sensación de ser objeto de intermitentes ataques de odio y de suspicacia, sentimientos que confieren a quien los experimenta una gran sensación de poder y que le empuja a utilizar el teléfono. (Pág. 17)
El señor del abrigo y el cuello de piel, cuidadosamente afeitado, salió de casa a las nueve menos doce en punto, ya que a las nueve y media tenía una cita con la mujer que había decidido pedir en matrimonio. Hombre ligeramente superado por los acontecimientos, casto, sobrio, taciturno, no inculto pero con una cultura deliberadamente anticuada, el señor del abrigo había decidido hacer a pie el camino que le separaba del lugar de la cita y aprovechar el tiempo para meditar, ya que estaba convencido de que, cualquiera que fuese la respuesta, su vida se aproximaba a un cambio dramático. Naturalmente aprensivo, estimaba probable una respuesta dilatoria, y le alegraría un "no" dicho con cortesía; ni se atrevía a pensar en un "sí" inmediato. (Pág. 33)
Se despierta mucho antes del amanecer, alterado por la convicción de haber realizado un delito. Hace tiempo que su sueño es intranquilo, interrumpido por frecuentes insomnios. Por la mañana las sábanas aparecen muchas veces revueltas, desordenadas, como si durante muchas horas hubiese luchado con los anillos de una serpiente. Se le ocurre pensar que en aquellas noches ha estado preparando un delito, una acción cruel e inhumana, que esta noche ha llevado a cabo. No pocas veces los sueños le siguen perturbando durante buena parte del día. Piensa que ha soñado con un delito, que se ha despertado por el horror de lo que ha hecho, que lo ha olvidado en el inquieto cementerio del inconsciente. (Pág. 51)
Puestos a ser sinceros, este hombre no está haciendo absolutamente nada. Está ocioso. Yace tendido en la cama, se despereza, cambia de posición. Pasea por la casa. Se prepara un café. No, no se prepara un café. No, no pasea por la casa. Piensa en las cosas maravillosas que podría hacer, y siente un ligero malestar, que, sin embargo, resultaría exagerado llamar remordimiento. Simplemente, no hacer es un tipo de hacer al que no está en absoluto acostumbrado. De ser un militar, piensa, uno de esos militares que sólo se sienten hombres cuando retumba el cañón y hay una razonable probabilidad de morir o quedar mutilado, y en cualquier caso de metamorfosearse en monumento, debiera decir que no sólo me comporto como si el cañón retumbara, sino casi como si se hubiera declarado la paz universal, consuntamente con la destrucción de los monumentos. (Pág. 67)
El joven pensativo y melancólico que se sienta en un banco del parque, en un rincón apartado y solitario, tiene realmente excelentes razones para estar pensativo, melancólico y apartado; se encuentra, en efecto, en la pesada condición de estar enamorado de tres mujeres; cosa que ya es excesiva y extravagante: pero hay que añadirle que, aunque él no lo sepa exactamente, dos de estas tres mujeres han vivido respectivamente tres siglos y un siglo antes, y la tercera nacerá dos siglos después de su muerte. Se deduce de ahí que, pese a estar absoluta y penosamente enamorado, nunca ha encontrado a ninguna de estas mujeres, ni podrá encontrarlas jamás (...) (Pág. 145)
Son asimismo relatos sin moraleja evidente o evidentemente oculta: una manía de taller literario que también parece adherida a la obra de muchos/as poetas de gran prestigio. Las cosas son como son, o mejor, como digo que son, pienso que ha pensado el autor italiano al escribirlo. Hay mucho de paradoja, de inadecuación, de sorpresa, de acontecimiento insólito, si no absurdo, pero no a la manera rutinaria de un, digamos, Juan José Millás, escritor dominical, sino, a mi parecer, con la convicción de quien domina el lenguaje y se complace en sus juegos, así como los del pensamiento, con tendencia a llevar al extremo ciertas lógicas que, por lo mismo, se vuelven irracionales o fatídicas.
Eso no obsta para que no podamos considerar que existen relaciones de intertextualidad o alusiones en la mente del autor y que otros lectores más versados que yo podrán reconocer o explicar. En todo caso, ni siquiera hace falta develar el simbolismo para gozar de la expresión literaria que aquí se muestra. No lean atropelladamente estos relatos, merecen su atención. Tampoco lean más de tres o cuatro de corrido: cinco debería ser el límite.
Quizá apurando demasiado las impresiones de la lectura de Centuria, percibo una melancolía de ser, o una melancolía de lo que no es o no se ha sido: un anhelo de traspasar ciertas fronteras interiores que podrían explicarse, tal vez, como una transgresión, o, como el contrabando de unas nociones a regiones que no les son, en principio, propias, y cuyo comprador final, el lector o lectora, recibe con alborozo teñido con cautela. Es, pues, una exploración insólita de los mundos humanos posibles, al menos los concebibles por la imaginación.
En fin, con La ciénaga definitiva y, ahora, con Centuria, temo que prenda en mí ese espíritu fetichista, típico de lectores minuciosos y reconcentrados, totalizadores con respecto a la obra de un autor determinado, en este caso Giorgio Manganelli. Menos mal que me queda esa tendencia a la dispersión, no solo lectora, que impregna hasta los actos más banales de mi vida cotidiana, pero que no es, al fin y al cabo, más que un gesto -o aspaviento- ácrata. Pero no estamos aquí para hablar de mí.