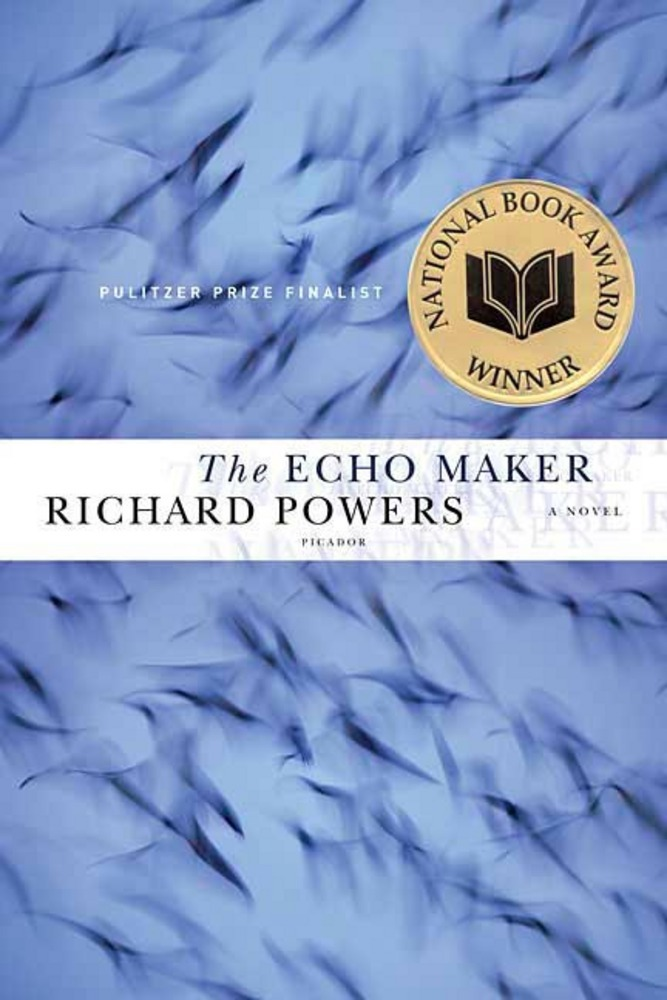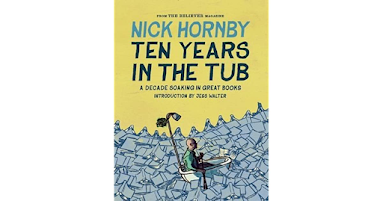Aprovecho esta deliciosa temporada (probablemente, próxima a su fin) en la que he conseguido evitar lecturas soporíferas (este año sólo he padecido Leche condensada, de Aida González) o ensayos banales sobre literatura (a la manera de Elisa R. Court, para que se hagan una idea), y, en cambio, he tenido la fortuna de decidirme por obras muy gratificantes, para compartir con Vds. algunas reflexiones o, si este término les parece demasiado presuntuoso, pensamientos variados que me han ido surgiendo respecto de nuestro mundillo cultural, que, como saben, es pequeño, peludo, esponjoso y un tanto aciago.
Por un lado, me resulta difícil reconciliarme con la idea de que la antigua viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Dulce Xerach, se haya convertido en nuestro André Malraux porque no sólo escribe novelas policiacas, sino que, además, forma parte de jurados de premios de literatura. Ignoro si la última circunstancia se debe a los méritos contraídos por su paso por la política o por su actividad escritoril. Como saben, además escribe artículos relacionados con la arquitectura (su especialidad académica) en el suplemento cultural (o lo que sea, porque ya hace tiempo que no se sabe qué propósito tiene este cuadernillo) de Prensa Ibérica. El mundo es la escritura de Dios, según se entendía antes, y hay que saber leerla para conocerlo.
A. Malraux
Por otro, el Sr. Arroyo Silva, poeta laureado, pero que tiende a farfullar en prosa, bloquea en sus redes sociales a los críticos. No tiene nada de particular esta prudente decisión en cuanto que otros/as, algo más ilustres, ya la habían tomado antes, pero choca un poco cuando le hemos leído en varias ocasiones manifestar su respeto por la crítica ("je je je"). Como suele ser habitual, la única opinión respetable que admiten escritores como él es la elogiosa, que no necesita fundamentación. Intuyo que el mundillo poético en Canarias es aún más cenagoso y falto de oxígeno que el de la narrativa, que ya es decir.
Asimismo, considero un error el permitir que los artículos periodísticos publicados durante años se transmuten en un libro, salvo que quien los escribió hubiese mostrado una prosa deslumbrante y desplegado ideas originales y potentes. Si no es el caso, parece, a primera vista, un ejercicio de vanidad que, como mucho, solo suscita piedad (además de la esperable indiferencia). Adelanto, en calidad de representante plenipotenciario, que el Polillas al anochecer jamás lo pretenderá ni lo aceptará, y que la sola idea le provoca dolor de estómago, así que estén tranquilos/as. Tenemos varios ejemplos recientes, como Antonio Morales, muy consciente de haber escrito una obra importante; o, hace unos meses, Víctor Álamo de la Rosa, también convencido de estar legando un tesoro a la posteridad. Recuerdo, a la sazón, aquel director de periódico, cuyo nombre no recuerdo a causa de su irrelevancia, que pretendía deslumbrarnos con sus análisis geopolíticos y lo que surgiera, etc. Esta prosa de artículo periódico hay que dejarla arder una vez leída, ya digo, salvo excepciones.
Por si les interesa, en el hueco inolvidable e imborrable (un hito) que dejó el programa homónimo del Polillas en Radio Guiniguada ya hay desde hace unas semanas (sic transit gloria mundi) otro programa cultural. No sé si es bueno, malo o todo lo contrario, como la cerveza 0,0, pero dejo nota aquí para que lo oigan y opinen. Después de pensarlo (a ratos, de manera espasmódica), he postergado cualquier proyecto podcast o radiofónico para la temporada 23-24. Veremos cuáles son entonces los compromisos que me he impuesto y mi grado de motivación. En todo caso, pensemos juntos qué tipo de programa podríamos inventarnos. Echo de menos, sí, los intercambios de ideas en vivo: no era frecuente que estuviéramos de acuerdo en todo, ni mucho menos.
Ha sido llamativo leer estos días en la prensa local el cierre de un par de fundaciones culturales por los impagos del Ayuntamiento de Las Palmas G.C., ya que estamos en vísperas de elecciones y esto puede considerarse una negligencia político-administrativa por su supuesta resonancia pública. Puede ser, también, que, en realidad, el cierre (temporal) de la sede de la fundación de Chirino y la de Francis Naranjo (de forma permanente) no le importe a casi nadie y el Ayuntamiento sea consciente de ello. Esto nos recuerda el riesgo que supone que la financiación de cualquier iniciativa (cultural o de otro tipo) esté en manos de agentes externos, sea una administración pública o un mecenas privado, y de la impostura que suele acompañar a la cultura con mayúsculas. En todo caso, acerca de la Fundación Chirino, no recuerdo que nadie la deseara, salvo el propio Chirino, el alcalde de entonces, Juan José Cardona y los demás contactos o cómplices en la política municipal que, a pesar de las críticas iniciales, han seguido esa senda plagada de espejismos de pagar por ponernos, supuestamente, en el mapa mundial de algo. Tampoco es descaminado pensar que, si desapareciera, nadie la echaría de menos.
Por esas cosas de las redes sociales, y sea debido a su algoritmo o por predestinación, caí en el muro de un escritor que en medio de un comentario decía algo así: "Me tomo un café mientras escucho la Primera de Mahler", y me recordó que suelo imaginar conversaciones con personas muy serias en las que suelto inopinadamente: "Estaba yo leyendo el Canto IX de la Ilíada cuando...". Lo que causa honda impresión, por supuesto.
Las tertulias: depende de si hay cortesía en el uso de la palabra, de que nadie se erija en sumo sacerdote o sacerdotisa y de que se considere de mal gusto proferir falacias ad hominen. Los demás non sequitur pueden deberse a ignorancia o a fallos en el razonamiento, lo que no implica mala fe. En mi opinión, una periodicidad bisemanal sería la apropiada, para dar tiempo a leer, pensar y preparar los asuntos. Si no es así, es muy posible que se caiga en el debate de barra de bar con palillo en la boca. Deberían estar organizadas de tal modo que, aunque fueran privadas, pudieran transmitirse de modo inteligible a un público imaginario. Entiendo, al respecto, que las divisiones tajantes entre literatura/arte y política que se quieran blandir son siempre incorrectas.
A la manera de Nick Hornby, pero sin su gracia, y para rematar este artículo misceláneo, les anuncio que ya obran en mi poder La isla de los muchachos hermosos, de Pedro Flores; Salidas de caverna, de Hans Blumenberg; Rompiendo algo, de Belén Gopegui y La casa de mi padre, de Pablo Acosta. Como paradójico anticlímax, me he visto compelido irresistiblemente a leer, justo cuando he vuelto a casa con los libros anteriores, una novela de Richard Powers, The echo maker, que llevaba años aguardando su turno en uno de los anaqueles.